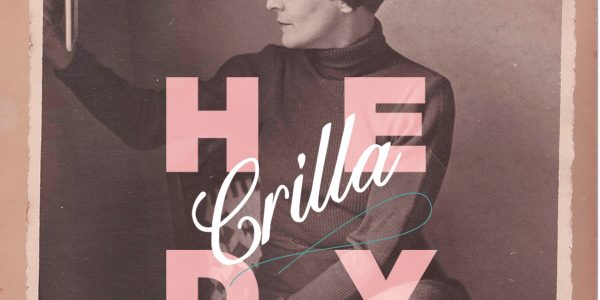Por Santiago Kovadloff
I
Hay idiomas que jamás hemos oído ni nos importa llegar a oír. Otros que hemos oído y nada nos dicen. Están, además, los que, oídos, nos cautivan, aunque no los entendamos y, por último y por supuesto, los que oímos y entendemos e incluso hablamos con mucha o poca fluidez, con gran o escasa fruición. Entre los oídos, entendidos y aun hablados, ciertamente con más goce que aptitud, el portugués, el italiano y el francés son mis predilectos.
En cambio, entre los que más me cautiva oír, aunque no los entienda, ninguno me hechiza como el yidish. Ese idioma milenario contiene, como un cofre prodigioso, claves reveladoras, y por ello básicas, de mi proveniencia espiritual. Y las contiene, por cierto, con más fuerza y aún con más profundidad que el hebreo. Porque el hebreo es, primordialmente, la lengua del judío sedentario. La del privilegiado que aún no padeció la diáspora y la del afortunado que ya la dejó atrás. El yidish, en cambio, es el idioma del descentramiento. Es, por eso, el suelo del judío sin tierra.
El nacimiento del yidish prueba lo que el judío supo hacer con lo que hicieron de él. Desde la destrucción del Segundo Templo a la afluencia masiva a los territorios germánicos, en los siglos IX y X de la era cristiana, los judíos acopiaron ese abanico de experiencias múltiples, contrapuestas, definitorias, que moldearon su parábola en el tiempo e infundieron vida al idioma de la errancia para que la propuesta del Génesis se cumpliera una vez más y del caótico desorden brotara la luz de la armonía.
Tras el martirio del éxodo a Occidente, el yidish es el primer semblante inédito de la identidad reivindicada. El primero y el más original de los frutos perdurables de esa fe tenazmente sostenida en la penuria del exilio. El yidish prueba, al judío atormentado del medioevo, que Sión sigue siendo posible. Los que se ramifican, fragmentan y dispersan confluyen en una lengua que los reúne. La memoria ha ido más allá de la callada evocación, más allá de esa reliquia por entonces solo presentada en la oración y el estudio que era el hebreo: ha decantado en un idioma nuevo que transfigura en libertad expresiva las imposiciones del destino. El yidish incorpora al acervo de la idiosincrasia primaria del judío, sostenida en el cautiverio bajo la inflexión del rito, todo lo vivido después de Israel. Y lo incorpora para que Israel siga siendo, aun con más fuerza, la meta de la esperanza. El yidish concentra y potencia la voluntad de retorno a Sión. Lo hablarán, por ello, los hombres que veneran el pasado: esos mismos que creen en el porvenir. Forjar una lengua en la inclemencia de la dispersión y del desarraigo equivale a derrotar la ilusión extrema del perseguidor: la de instaurar el silencio en el corazón del perseguido. El genio creador de un pueblo suele ser paradójico. En el caso del judío, puso al servicio del fortalecimiento de su cultura las adversidades que pretendieron aniquilar esa misma cultura. Convirtió en día la noche. La piedra en pan. El yidish, por eso, señala el triunfo de la convicción sobre el desaliento, la diáspora en la que el judío debía disolverse fue escenario propicio para que en él germinara -cimentado en el sufrimiento, la tenacidad y la nostalgia- el nuevo idioma de un pueblo antiguo.
II
Nunca lo pude aprender. Nieto de hombres y mujeres que jamás dejaron de hablar en yidish, fui hijo de quienes, no teniendo dificultad para comprenderlo, ya no lo hablaron sin embargo con espontaneidad, y así lo fueron perdiendo.
Mis abuelos fueron judíos oriundos de Kiev y Odesa. El yidish, en ellos, era un modo de ser. Mis padres, judíos nacidos en Entre Ríos, fueron permeables a esa palabra venida del pasado inmediato; estaban abiertos a ella. Pero el idioma que hablaron, el que se les impuso visceralmente y el que me impulsaron a amar, fue el que les auguraba porvenir: el castellano.
¿Qué inconfesada complicidad pudo haber habido entre esos abuelos que enseñaron a oír el yidish en la intimidad, pero no a hablarlo con intimidad? ¿La del inmigrante con su esperanza de renovación? ¿La del hijo del inmigrante con la velada sed de integración que adivina en sus padres? ¿Lo que a veces, con ligereza, llamamos el acaso? ¿La verdadera fuerza del destino?
El cauce final que al idioma ruso le prescribieron mis abuelos fue el olvido. El bellísimo idioma ruso fue, para ellos, el idioma del desasosiego y el padecimiento. Lo acallaron, lo perdieron. A su vez el yidish, que lo fuera todo, cedió en mis padres al castellano el sitio y la función que hasta allí tuviera. Y así como ellos pudieron entenderlo, pero ya no necesitaron hablarlo, así yo, un paso más adelante en la pendiente triste del desapego, ya ni siquiera lo comprendí. Perdido el yidish, abandonado el aprendizaje del hebreo a favor de otras predilecciones de mi infancia, lejos, al igual que mis padres, del fervor ritual, todo, en mi caso, parecía predispuesto como para que mi pervivencia en el judaísmo no tuviese mejor sustento que un temprano desprecio por el antisemitismo. Sin embargo, no fue así. Tal vez por eso pueda hoy evocar sin angustia mi relación simultáneamente intensa y más que pobre con el yidish.
Sus migajas sobrevivieron en mis padres y en mis tíos a través de un delgado repertorio de expresiones y un abanico no muy profuso de frases que, entrelazadas con el castellano, irrumpían frecuentemente en la charla cotidiana, ya sea para decir lo que de otro modo parecía no tener color, para expresar un lamento más que sentido, subrayar una verdad extrema o bien para enunciar en mi presencia todo aquello que, como niño, yo no debía escuchar ni entender.
Recuerdo sin esfuerzo mi actitud en esas ocasiones. Sabía que, ante la súbita aparición del yidish, yo nada debía preguntar. Mis ojos, sin embargo, buscaban con avidez un indicio revelador en la expresión de quienes me rodeaban. A nada empero tenía acceso, a no ser a la humillación evidente de haber quedado excluido. Lengua de todo lo secreto, el yidish fue muy pronto para mí el idioma segregador de los mayores antes que el idioma conmovedor de mis mayores.
III
De los dos hijos de mis padres yo fui el primero. Primogenitura ciertamente algo estrecha porque, a los tres meses de nacido, mi madre aguardaba ya al que habría de ser mi hermano Hugo. De modo que los trece meses de diferencia entre él y yo constituyeron siempre una endeble barrera temporal que poco pudo hacer para impedir que compartiéramos, constantemente, desde los amigos hasta los juegos de la niñez y, por supuesto, una férrea complicidad en la ejecución de todo tipo de travesuras.
Unidos como estábamos en el goce y en el riesgo que nos acarreaban nuestras peores diabluras, era casi inevitable que cuando uno de nosotros mereciera un castigo, el otro terminara involucrado en la misma reprimenda y en el mismo llanto. Y si lo recuerdo es porque era habitualmente en ocasión de algún castigo inminente que en casa solía escucharse, en boca de una tía más que piadosa, una expresión en yidish con la que ella trataba de atemperar la indignación de mamá o papá ante los verdaderos desmanes que, con inquietante frecuencia, mi hermano y yo nos deleitábamos en cometer. Esa expresión era loz sei up. Mamá y papá trataban de darnos alcance corriéndonos de pieza en pieza por todo el departamento mientras la tía Cata, detrás de ellos, iba repitiendo en su afán por disuadirlos: Loz sei up! Loz sei up!
Ni Hugo ni yo entendíamos qué significaban aquellas palabras. Atareados como estábamos en tratar de sustraernos al aluvión de cachetazos que caería sobre nosotros apenas nos dieran alcance, comprobábamos, sin embargo, con más alivio que asombro, que nuestros desesperados pedidos de clemencia rara vez tenían el efecto apaciguador de aquella expresión que la tía Cata sabía esgrimir en los momentos más álgidos. De hecho, casi siempre que ella estaba en casa y la sombra del castigo inminente nos envolvía, el misterioso loz zei up amortiguaba el furor de mamá y papá y sus rostros, arrebatados hasta allí por la rabia, recuperaban poco a poco la indulgencia.
Así fue como Hugo y yo aprendimos algo que nos resultó esencial. Hecha la travesura de turno, desencadenado el furor paterno o materno, echábamos a correr por cuartos y pasillos con la mano amenazadora pegada a nuestros talones, y cuando la tía Cata no estaba allí para ampararnos con su fórmula omnisciente, éramos nosotros los que, en medio de la estampida, gritábamos a pulmón pleno: Loz sei up! Loz sei up! Y el milagro, puntualmente, se producía. Y, sobre todo las primeras veces, no solo mamá o papá dejaban de perseguirnos, sino que era tal el ataque de risa que los abrasaba al oírnos que, descalificados por ese alud irrefrenable de carcajadas, perdían toda compostura y toda autoridad para hacernos pagar por nuestros delitos. Entre tanto, Hugo y yo, arrinconados y muy juntos, los mirábamos desmoronarse desde la cumbre de su indignación con un temor no del todo extinguido en nuestros ojos, pero presintiendo ya, y con razón, la victoria mientras vociferábamos sin pausa el poderoso loz zei up que tan formidable escudo representaba.
Años después, posiblemente ya en la adolescencia, supimos qué quería decir el imbatible loz sei up y entonces fuimos nosotros los que nos reímos a más no poder ante el absurdo de andar por la casa como salvajes a la disparada, aullando aquella súplica: ¡Déjalos! ¡Déjalos! que tan burda y graciosamente trata de ser un pedido de clemencia personal.
Hoy, a los cuarenta y seis años, puedo, en consecuencia, reconocer que al igual que a muchos otros judíos, el yidish me amparó de mayores males, así como aceptar sin remilgos que si fue menos que nada lo que yo logré hacer por su buena salud, mucho, en cambio, es lo que él hizo por la mía. Cuando lo escucho -y lo escucho solo de vez en cuando, bellamente entonado, sobre todo, por mi amigo Eliahu Toker- puedo sentir, con diáfana intensidad, que lo amo. Que lo amo, quizá, como se ama a la música, ese idioma del que Steiner supo recordarnos que es, a la vez, intraducible y plenamente inteligible.
* Del libro La nueva ignorancia, Emecé, Planeta, Buenos Aires, 2007 y publicado en Davar, revista literaria de la SHA, n° 130, noviembre 2015.