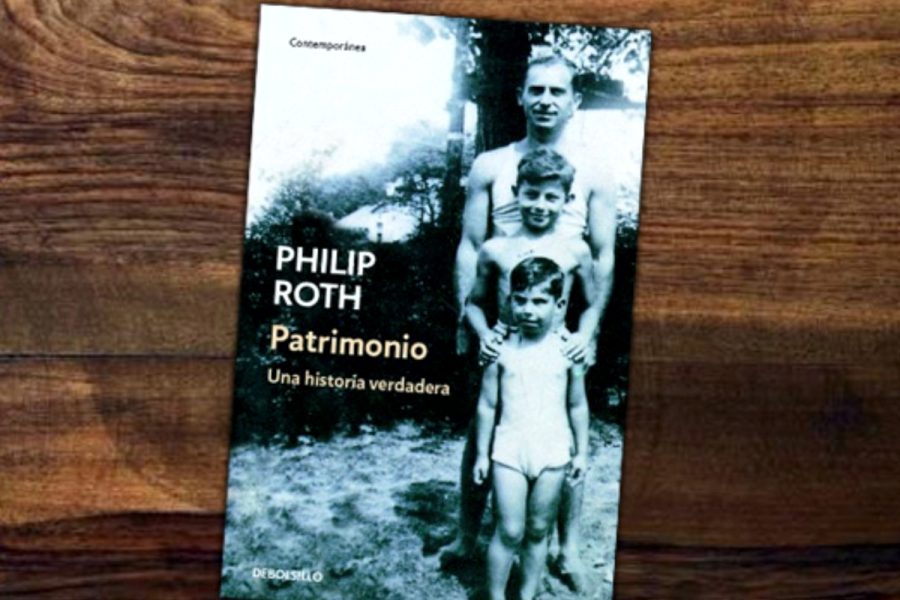De Philip Roth
-¿Qué estás pensando? – le pregunté.
-He regalado mis tefelines. Me deshice de ellos.
-¿Por qué?
-Estaban ahí, en un cajón.
Los tefelines son dos cajitas de cuero que contienen ciertos pasajes de la Biblia y que los judíos ortodoxos llevan atadas, una a la frente y la otra al brazo izquierdo, durante los rezos matinales de los días de culto.* Pero cuando mi padre era empleado de una compañía de seguros, sobrecargado de trabajo, el hecho de ser judío, para él, no tenía mucho que ver con el culto ordinario, y, como casi todos los miembros de la primera generación de padres norteamericanos de nuestro barrio, sólo ponía los pies en la sinagoga con ocasión de las fiestas mayores y, si era menester, para asistir a alguna ceremonia fúnebre. Y en casa no había en realidad ningún ritual que él observara. Desde su jubilación, sin embargo, y sobre todo en el último decenio de la vida de mi madre, ambos empezaron a asistir juntos a las ceremonias, más que nada los viernes por la noche, y aunque no llegaba tan lejos como a ponerse los tefelines por la mañana, su judaísmo se había centrado en la sinagoga y el culto y el rabino, con más claridad que en cualquier momento de mi niñez.
La sinagoga se hallaba a unos cien metros, cuesta abajo, en una pequeña bocacalle de North Broad, en una casa antigua que tenía alquilada la pequeña congregación de ancianos y lugareños, cubriendo con gran esfuerzo los costes de mantenimiento. Para sorpresa mía – y quizá porque no podían permitirse a ningún otro – el cantor ni siquiera era un judío, sino un búlgaro que trabajaba en una casa de subastas de Nueva York durante la semana y para este pequeño cónclave de judíos de Elizabeth cuando llegaba el Sabbath. Una vez concluida la ceremonia, a veces los deleitaba con canciones de Yentl y de El violinista en el tejado. A mi padre le gustaba mucho la voz profunda que poseía el búlgaro, y tenía a este por amigo; también tenía en gran estima al alumno de la yeshivá que se trasladaba todos los fines de semana desde Nueva York, para presidir las ceremonias: un chico de veintitrés años a quien mi padre llamaba “rabino” con mucho respeto, dirigiéndose a él como si hubiera sido una especie de sabio.
Aunque humildes en sus manifestaciones, estas ansias de religión formal que le entraron a la vejez tenían su inspiración en algo muy alejado de la hipocresía y del decoro convencional; de hecho, la confortación que parecía derivársele de la regular asistencia a la sinagoga – la sensación de unidad que ello confería a su larga vida, y la comunión con su padre y con su madre que en el recinto sagrado, según me dijo, llegaba a sentir – hacía que su “desembarazarse” de los tefelines constituyera uno de los casos más enigmáticos en su costumbre – ya tan larga como su propia vida – de ceder, en lugar de guardarlos, los tesoros del pasado. Dado que la fe judía parecía proporcionarle, ahora, un vínculo sentimental entre el aislamiento de la vejez y esa vida de lucha, tan compartida con otras personas, que ya se le había quedado atrás para siempre, yo lo que habría imaginado es que los tefelines, en vez de provocar que se deshiciera de ellos, podían dar lugar a que descubriera, sólo con mirarlos, una parte de su fuerza como fetiches.
Pero ponerme a imaginar a aquel anciano acariciando, meditativo, esos tefelines a los que llevaba tanto tiempo sin hacer ningún caso, era un exceso de kitsch sentimental por mi parte, una escena sacada de una parodia judía de Fresas salvajes. El modo en que mi padre se deshizo de sus tefelines pone de manifiesto una imaginación mucho más osada y misteriosa, inspirada en un símbolo mitológico personalizado, tan extravagante como de Beckett o Gógol.
-¿A quién le has dado los tefelines? – Le pregunté.
-¿A quién? A nadie.
-¿Los has tirado a la basura?
-No, claro que no los he tirado a la basura.
-¿Los has entregado en la sinagoga?
Tampoco es que yo supiera qué se hacía con los tefelines cuando uno dejaba de quererlos o de necesitarlos, pero daba por supuesto que tenía que haber algún procedimiento religioso para desecharlos, bajo supervisión de la sinagoga.
-¿Conoces la YMHA? – me preguntó.
-Tres o cuatro veces a la semana, cuando aún podía conducir, me acercaba por allí a nadar un rato, a hacer de mirón mientras la gente jugaba a las cartas…
-¿Y?
-Bueno, pues ahí fui. A la YMHA… Llevaba los tefelines en una bolsa de papel. El vestuario estaba vacío. Los dejé en una taquilla…
El titubeo con que me reveló los detalles, el desconcierto que él mismo parecía sentir al recordar ahora el original sistema que se le había ocurrido para desembarazarse de los tefelines, me hicieron esperar un poco antes de seguir preguntándole.
– Lo que me gustaría saber – dije al fin – es por qué no acudiste al rabino y que él los recogiera de tus manos.
Se encogió de hombros, y entonces lo comprendí: no había querido que el rabino supiera lo que tenía en mente, por miedo a lo que aquel joven de veintitrés años, a quien él tanto respetaba, pudiera pensar de un judío dispuesto a tirar por ahí sus tefelines. ¿O también en este punto me equivocaba? Bien podía ser que en ningún momento hubiera pensado en el rabino; bien podía ser que se le hubiera presentado, como una súbita revelación, el conocimiento de que en aquel lugar secreto en que los judíos permanecían desnudos, sin avergonzarse unos de otros, le era posible dejar sus tefelines para que allí descansaran, libres de todo riesgo; la noción de que el sitio donde sus tefelines no sufrirían daño alguno, donde nadie los profanaría ni los sometería a mancilla, donde incluso podía ser que les restituyeran la santidad, era entre aquellas barrigas y aquellos testículos judíos, tan familiares. Quizá lo que su acción significaba no era que le diese vergüenza comparecer ante el joven educando de rabino, quizá fuera una especie de declaración por su parte de que el vestuario de hombres de la YMHA se hallaba, con respecto al corazón del judaísmo a que él se había atenido su vida, más cerca que el despacho del rabino en la sinagoga, de modo que nada podría haber resultado más artificioso que acudir con los tefelines al rabino, ni aunque éste hubiera tenido cien años y una barba hasta los pies.
Sí, el vestuario de la YHMA, donde se desnudaban, donde sudaban (“schvitz”, en yiddish), donde expandían su mal olor, donde – hombres entre hombres, sabiéndose de memoria cada rincón y cada ranura de sus cuerpos gastados y deformes – alternaban contándose chistes verdes y donde, antaño, habían cerrado sus acuerdos comerciales… Ese era su templo, y allí era donde seguían siendo judíos.